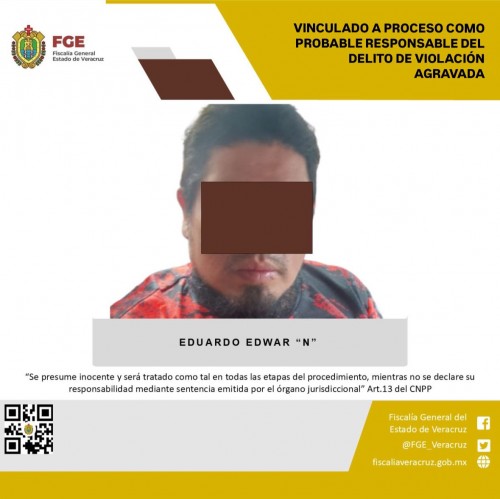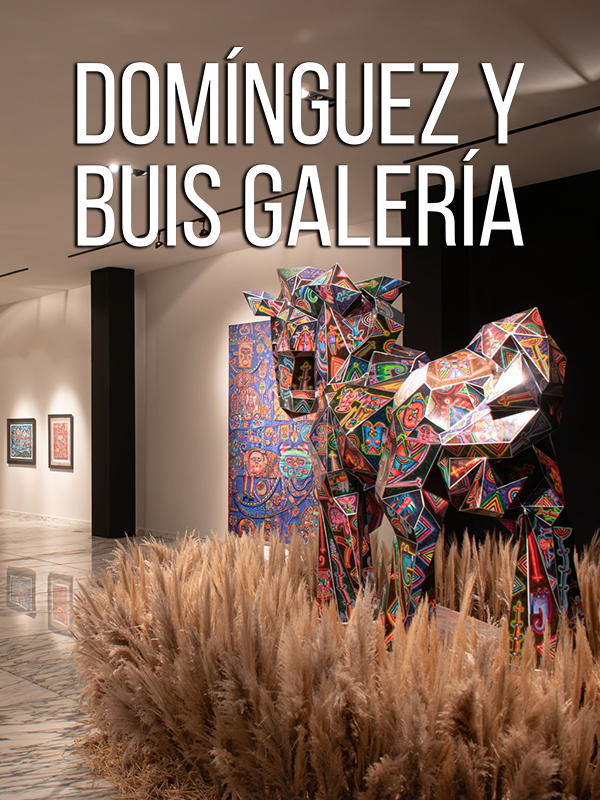|
PEDRO CHAVARRÍA DISECTOR |
26 Ago 2025
La salud es un problema de economía. No hay verdadera salud porque la economía no lo permite. Este es un problema con muchas aristas. Trataré de abordar una o dos. Para empezar la disección, asentemos lo que es la salud. Y ya tropezamos con un problema. La OMS define a esta como “El completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. Suena muy bien, fácil de aprender y de repetir, pero en realidad, imposible de aterrizar. En otra parte me ocupo más ampliamente al respecto (“¿Qué es la salud?” en prensa).
De entrada, el término “completo” es ambiguo. ¿Cuándo algo está completo? Solo cuando se puede cuantificar, y la salud es muy difícil de encuadrar así, sobre todo por la palabra que sigue: “bienestar”. Esto es una sensación, una percepción subjetiva. Con lo que una persona se siente mal, otra no. Así que tampoco aclara nada. Con lo subjetivo no se puede generalizar y necesitamos definiciones que sean generalizables, o al menos declararlas parciales y asentar sus limitaciones.
Lo del bienestar físico es también algo muy relativo. Una persona puede salir de consulta con su cardiólogo, tras un electrocardiograma, otros estudios sofisticados y hasta prueba de esfuerzo, ser declarado sano y caer muerto unas horas después por un infarto fulminante. Efectivamente, tenía bienestar físico, estaba asintomático, es decir, sin molestias. Y eso no significa salud en realidad. Sentirse bien, no quiere decir nada. Igual se siente quien tiene una caries interdental, o una mujer portadora de un cáncer de mama incipiente. Se sentían bien y no estaban bien.
Si por bienestar entendemos un estado libre de afecciones, entonces, no hay salud posible. Los seres vivos, y el humano entre ellos, no escapa a esta condición, están en perpetuo movimiento, oscilando en un equilibrio dinámico; no son rocas estáticas. La continua oscilación es lo que define la vida, y la salud no puede caer fuera de estos límites. Más que salud como “completo bienestar”, deberíamos hablar de equilibrio, donde toda desviación es corregida exitosamente, para continuar vivo y funcional, individual, familiar y socialmente. Porque ni siquiera se necesita estar sano para ser de provecho para sí y para los demás, como nos han mostrado Ludwig van Beethoven, que sordo ya, alcanzó genialidad, Franklin D. Roosevelt, que no podía caminar y guió a su pueblo en épocas muy difíciles y Stephen Hawking, que no podía caminar ni hablar e hizo grandes aportaciones a la física teórica.
Pero lo que quiero abordar aquí es el impacto que la economía tiene en la salud, como el factor primordial. Nada menos. Los sistemas económicos siempre han sido indispensables, pues organizan laa producción con miras a la subsistencia de la población. Se requieren esfuerzos coordinados para asegurar que todos tengan alimentación suficiente, solo para empezar. Habrá que atender otras necesidades, que, básicamente podemos englobar como “servicios”. Agua, ciudades con calles y otras vías de comunicación, vivienda, cohesión y control social, intercambio de bienes y, desgraciadamente, protección contra ajenos al grupo.
Probablemente la palabra “control” suene muy fuerte, pero en realidad, es imposible vivir en una sociedad con libertad absoluta. Forzosamente se necesitan controles para evitar que el egoísmo de algunos descarrile al grupo, por eso leyes, policías y castigos. Y la economía no es algo que pueda abandonarse a su libre desarrollo, necesita ideas, objetivos y altas miras, de lo contrario, el grupo no prospera. Y si el objetivo es mantenerse vivo, como hemos planteado otras veces, la salud es algo que deberíamos cuidar desde el nivel gubernamental.
Pero es fácil que los objetivos económicos se desvirtúen y discurran por cauces que se apartan del bien común, para favorecer a unos pocos. Tomemos el caso, fundamental, de los alimentos. Al momento actual no tenemos más remedio que sobreexplotar la tierra. La producción natural, no tecnificada, no lograría rendir todo lo necesario. Hoy día necesitamos fertilizantes, riego artificial, semillas mejoradas, máquinas agrícolas, mecanismos de cosecha automatizada, comercio internacional efectivo y otros factores más, todos los cuales dependen de una organización económica robusta.
Se requiere vender lo que nos sobra y comprar dentro y fuera lo que hace falta. Obviamente todo esto se traduce en dinero, en inversiones y en beneficios. Pero es fácil decantarse por estos últimos a fin de hacer crecer las empresas productoras, con el afán de reinvertir. Las condiciones de competencia pueden ser muy difíciles y los beneficios son trascendentales. ¿Pero hasta qué punto? Producir con menos costos para obtener más ganancias. Parece una meta razonable, perro…
Sigamos en los alimentos. Entre mejor sepan, mejor se venden. Agreguemos saborizantes que realcen el gusto en quienes los consumen. Dos ingredientes principales: sal y azúcar. Mejores ventas, pero peores resultados a la salud. Ganancias vs efectos perjudiciales a la salud. El exceso de sal está muy directamente relacionado con hipertensión arterial. El asesino silencioso. La hipertensión y sus consecuencias son las principales causas de mortalidad en el mundo y nos hacen gastar muchísimo dinero en tratar d controlarlas, con poco éxito, en realidad.
Pero las compañías farmacéuticas que fabrican y venden esos medicamentos, ganan mucho dinero con ello. Es paradójico: ganamos más por hacer alimentos salados, pero el consumidor final tiene que gastar más para tratar de evitar enfermedad y muerte, con poco éxito. O en su defecto, el gobierno que obtuvo beneficios vendiendo productos perjudiciales a la salud, debe invertir más en tratar de minimizarlos.
Veamos el otro aditivo fundamental: endulzantes. Ya no solo azúcar, sino un amplio grupo de químicos con mayor dulzor que el azúcar mismo. Si solo fuera el azúcar de mesa, los resultados seguirían siendo malos, pues se asocia con aumento de peso, que a su vez se asocia con hipertensión -volvemos a lo mismo-, diabetes y otras calamidades. Pero existe una posibilidad más rentable que la sacarosa -azúcar de mesa-. Un isómero químico de la glucosa -parte del azúcar de mesa-, casi lo mismo, pero con implicaciones metabólicas más negativas, es más dulce, más barato y más fácil de incorporar en alimentos.
Seguramente hemos oído hablar del jarabe de maíz rico, o alto, en fructosa. Nos quieren vender este jarabe como endulzante básico. De hecho, muchos alimentos lo raen ya incorporado, pues representa ventajas en las ganancias. Cheque, estimable lector, en las etiquetas de todo tipo de alimentos envasados, en especial bebidas, carbonatadas -gaseosas- y no carbonatadas -todo tipo de jugos y rehidratantes-. A veces lo disfrazan poniendo una leyenda que dice algo referente a que no contiene glucosa y que no produce picos de glicemia elevada.
Y es cierto que no eleva inmediatamente la glucosa en sangre, lo que sí hace el azúcar de mesa -combinación de glucosa y fructosa-, o también la glucosa misma. Pero, como la fructosa se metaboliza diferente, afecta al hígado y produce la temible complicación conocida como “hígado graso no alcohólico”, pues el alcohol puede hacer lo mismo. Hoy, la enfermedad se ha renombrado y se llama “Enfermedad Asociada al Metabolismo con Esteatosis Hepática” o algo así: Metabolic Associated Steatosis Liver Disease (MASLD). Es una enfermedad silenciosa al inicio, padecida por millones de personas que no lo saben y que a corto y mediano plazo se asocia con obesidad y diabetes mellitus, e inclusive, riesgo de cirrosis hepática.
El jarabe de maíz es más barato como endulzante. Produce más ganancias. Pero deteriora nuestra salud. Obliga a otros gastos. ¿Vale la pena? ¿La salud es un problema de economía? Lo que unas compañías ganan vendiendo su jarabe de maíz rico en fructosa -45%deglucosa, 55% de fructosa- deteriora nuestros hígados, y en el menos malo de todos los casos, obliga a que los gobierno gasten mucho más en atención a la población, cuando no desisten de cubrir ciertos servicios porque son muy caros.
¿Dónde se quedaron las ganancias? ¿A quién beneficiaron? Ganaron productores, esencialmente agricultores de USA que quieren vender su sobreproducción de maíz dulce. Ganaron las farmacéuticas que venden medicamentos para paliar, que no curar, los males que la industria alimentaria, a sabiendas, ha generado. Ganaron las compañías de publicidad que promueven alimentos ultraprocesados -con sal y endulzantes añadidos y desprovistos de otros nutrientes-. Perdieron los gobiernos que deben hacer frente al problema. Perdieron los que tienen que comprar los medicamentos. Perdieron quienes sufren los males y ven acortada su esperanza de vida.
Queda muy claro que la salud es un problema de economía. Sucede algo parecido con los plásticos. El gran invento. Muy baratos, fácilmente moldeables, con todas las características deseables, magníficos empaques para todo tipo de productos, pero, contaminan, matan vida silvestre, se fragmentan y los comemos; rompen nuestras cadenas hormonales y muchos de ellos se clasifican actualmente como obesógenos y se les atribuye, en buena medida, la epidemia mundial de obesidad que padecemos de manera acelerada en las últimas décadas. Son baratos y duraderos. Bajos costos. ¿Vale la pena ahorrar con su uso masivo y perjudicar al planeta ya los seres vivos, nosotros entre ellos?
La salud sí es un problema de economía De niño aprendí un dicho que tardaría muchos años en entender: “Lo barato cuesta caro”. El jarabe de maíz y los plásticos, en especial los de un solo uso, son baratos, y nos cuestan muy caro, justamente en salud y esperanza de vida. Hay muchos más ejemplos de productos que afectan nuestra salud, y a pesar de eso, se promueven desaforadamente y se venden, como los pesticidas y otros aditivos a barnices, pinturas, plásticos y otros. Es un problema de economía. Economía y bioética.
Esta es opinión personal del columnista